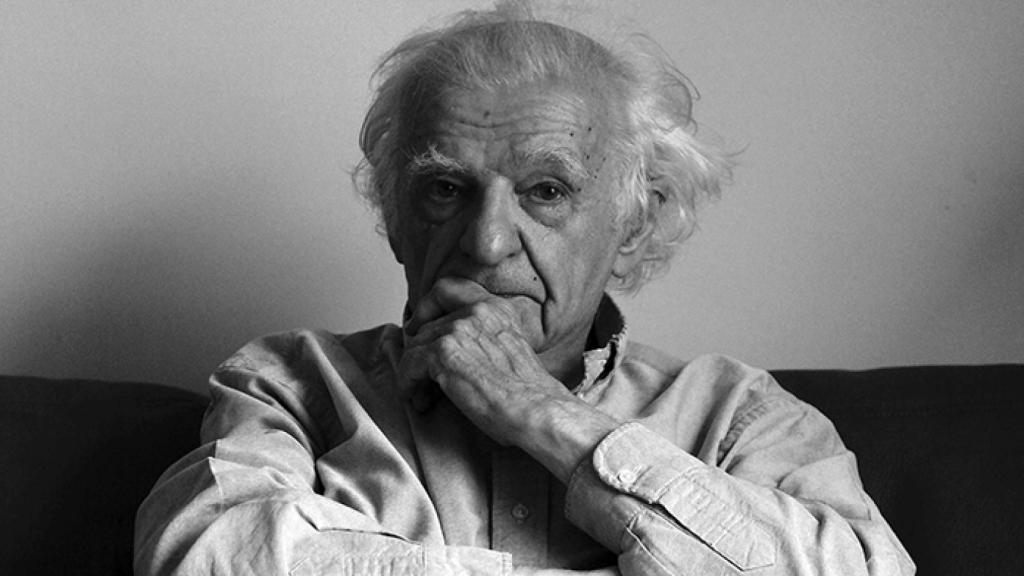Me inclino a pensar que es posible marcar un acto de creación a partir de una simple desinencia o un derivativo; si bien no es nuevo este procedimiento, a veces por ironía o por alusiones diacrónicas, me gustaría marcar y suprimir una vocal a un gran poema de Yves Bonnefoy. Me refiero a “La invención de la flauta de siete tubos”.
Dice el poema en la traducción de Enrique Moreno Castillo:
En un momento dado, en su último relato
comenzó, en sus palabras asustadas,
a correr, comprendiendo que pesaba sobre él
una amenaza, que crecía en cada una de ellas.
Como si, de los colores que disocia
el nombre impenetrable de cada cosa,
o del cielo, al que el nombre del viento hace ilimitado,
recayera una ola sobre su vida.
Poeta, ¿bastará la música
para salvarte de la muerte mediante el sonido
de esta flauta de siete tubos que inventas?
¿O allí no hay más que tu voz que se queda sin aliento
para que dure tu sueño? Noche, nada más que noche,
ese temblor de cañas en la orilla.
Al entablar un diálogo con el Jules Laforgue de las Moralités Légendaires, Bonnefoy parece querer fundir al poeta con el dios Pan. ¿Quién es el “Él” que comenzó, en sus palabras asustadas, a correr? Y aunque existe un texto rescatado de un curso que impartió Bonnefoy en el Collège de France titulado Jules Laforgue: Hamlet y el color (gracias a la editorial Cuenco de Plata para el público hispano), el poema debe mostrarse autosuficiente; cosa que es. Por ello mismo me atrevo a quitarle para volverle a sumar una sola vocal a este poema, la i de la palabra ilimitado, que en francés pasa por qu’illimite dada su sintaxis. Obliterada, el verso quedaría de la siguiente manera:
o del cielo, al que el nombre del viento hace limitado
En la versión original, ¿qué es lo que queda ilimitado? ¿El cielo o el viento? Vicente Duque afirma lo siguiente en su comentario al poemario aquí mentado: “las palabras identifican, segmentan, se despliegan en fórmulas, se entregan a nuestro deseo de poseer, de comprender, a nuestra voluntad de poder”. La palabra cielo limita a la palabra viento, pero todo el oscuro sentido del poeta invocado en la tercera estrofa mantiene su tensión dentro de esta apretada sintaxis. Porque, si los colores son disociados, ¿por qué habría que ser ilimitado el cielo o el viento? Se contraponen, exigen un sentido que no puede unificarse; ésa es la causa del miedo del poeta (Pan/Laforgue/Bonnefoy) que lo obliga a correr.
Pero repaso el verso y la estrofa diez, veinte, más veces. De fondo resuena la disputa medieval entre nominalismo y realismo. ¿Es el cielo ilimitado en sí mismo o solo porque el lenguaje le otorga ese atributo? Para los nominalistas, las palabras no capturan esencias, sino que las construyen; para los realistas, hay un orden previo que el lenguaje apenas roza. En todo caso, no hay una simple oposición entre dos extremos, sino cuatro vértices: el nombre y la cosa, pero también el color y un cuarto elemento sin nombre, aunque plenamente presente en la estrofa. ¿Es la transparencia? ¿El espacio que permite la presencia del color? ¿O más bien el acto mismo de percibir, aquello que hace posible que el color sea y se diferencie? Un color que, en todo caso, sigue siendo una percepción.
Así que me siento como un Pierre Menard, pero en el proceso inverso: con la ausencia de algo perdido, esa melancolía única le dota de un tono (color) al silencio mismo. Le restituyo la i a la palabra para que resuene en toda su potencia este cuarto elemento. Ilimita como verbo, ajeno necesariamente al adverbio. Pensemos entonces en el color del cielo y del viento que se hacen ilimitados, que se ilimitan… Y este abismo en el que estamos no es otro que el invocado al final del poema: vórtice de la poesía; origen súbito, vuelto a perder apenas dicho.