Debo admitir que tras leer la última página de El obsceno pájaro de la noche me invadió una especie de alegría. Aunque suene exagerado, me dio gusto salir de ese nudo ciego, de ese laberinto oscuro e intrincado, polvoso; de esa geografía aberrante y deslucida donde la magia termina por imponerse ante la razón.
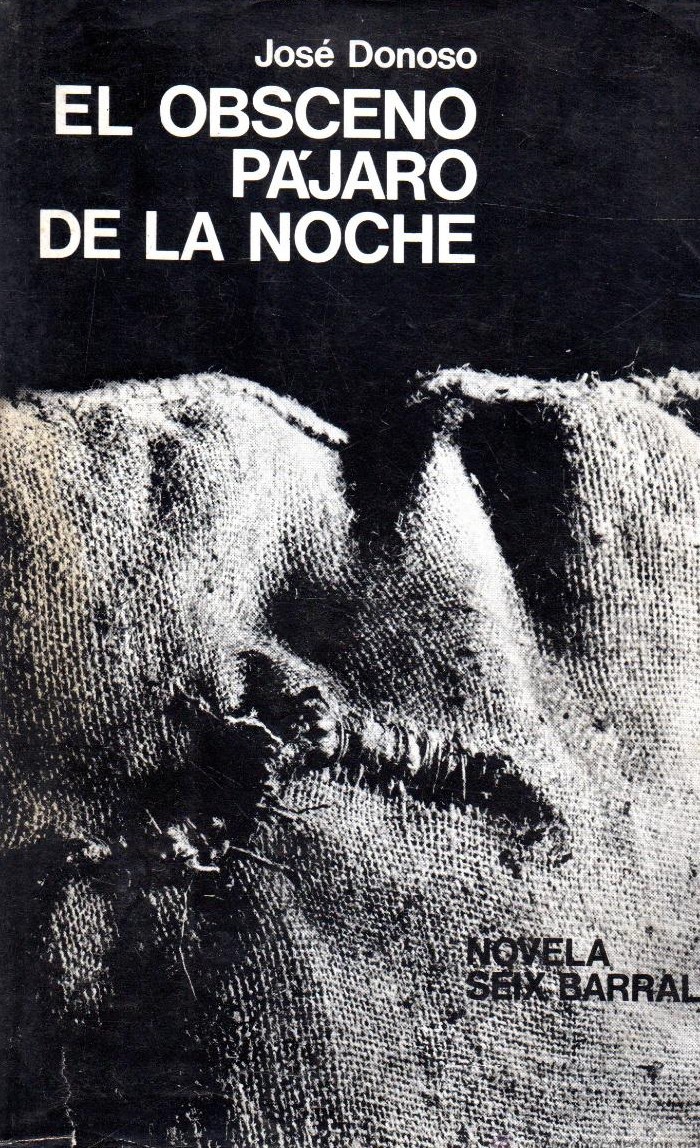
Esto último me pareció justo, necesario, casi obligatorio. No podemos desprendernos del miedo primigenio, de los rituales antiguos, de esas costumbres remotas que anidaron en nuestro corazón mucho antes que la ambición esclarecedora basada en la dominación. La derrota del Mudito, de Jerónimo, de Inés, deja patente que el tiempo lineal ha de toparse con su fin precisamente por intentar evadirlo; en cambio, la victoria de las viejas, de los deformes, de la Peta Ponce, implica una inclinación por el tiempo redondo, irracional, antidiscursivo, acaso verdadero.
Otro mérito del libro descansa en su artificio que procura recrear las experiencias del delirio y de la esquizofrenia. La aglomeración de palabras, el tumulto desaforado del léxico y la sintaxis despatarrada contribuyen a que las líneas de la narración más alucinadas cobren una fuerza sin par, una vitalidad desquiciada y desquiciante; se trata de una prosa que consigue brillar en merced a su despostillamiento, a su decrepitud implícita, a esa desproporción que configura un ejercicio de anárquica experimentación.
Con todo, no creo que José Donoso sea un gran artífice de la palabra, mucho menos un poeta. Es más bien un escritor de estructuras robustas, de construcciones pesadillescas, de temas apabullantes, de escarbamientos sublimes, de interpretaciones históricas formidables. Me parece magnífico que el entramado de su novela se inspire en los patrones de algo tan anodino como los hilos de yute que se entrecruzan para darle forma a un costal, así como en todo lo que éste implica dentro del contexto de la obra: una noche impuesta, un calor insoportable, una sensación rasposa, cierta prisión flexible que parece encerrarnos en nosotros mismos; la claustrofobia del ser tal vez.
Asimismo celebro la variedad de registros y de situaciones, pero más que nada de personajes y elementos elegidos para trazar los perfiles visibles y simbólicos de la historia. Amé al gigante de cartonpiedra, a las ancianas, a los deformes, a la perra amarilla; a Boy, con su sexo descomunal, su giba, sus piernas enclenques, sus brazos cortos, su paladar hendido y su mente inmaculada; a la Iris Mateluna, con sus juegos y sus bailes y sus ojos y sus tetas a punto de estallar; a la Peta Ponce, con sus verrugas y su matecito espectral; al Mudito, la guagua sagrada, que termina por convertirse en esa monstruosidad fascinante, el imbunche, aquel que ni ve ni oye ni habla ni siente, aquel que es la cárcel de sí mismo y que a pesar de sus colosales esfuerzos termina por no ir a ninguna parte, por no saciar su deseo, por ser molido entre las fauces de su ensimismamiento, por convertirse en el guardián de aquello contra lo cual combatía.
En suma, nos encontramos ante una tentativa literaria enorme y hermosa, como Paradiso, como Palinuro de México, como Adán Buenosayres, como Gran Sertón: Veredas, como El señor Presidente, como Sobre héroes y tumbas, como El otoño del patriarca, como La vida breve, como Los detectives salvajes…
Agregaré que no puedo pensar en este texto sin vincularlo con La consagración de la Primavera, de Stravinsky, y con numerosas pinturas de la faceta negra de Goya. Siento una pulsión de fondo harto semejante, como si tales portentos compartieran una misma raíz esperpéntica y genial, ante todo transgresora. Puede ser, sobre todo si tomamos en cuenta que parten de lo poético de la brujería en el más puro de sus sentidos.
Semblanza:
Moisés Castañeda Cuevas, Ciudad de México, 1987. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.


