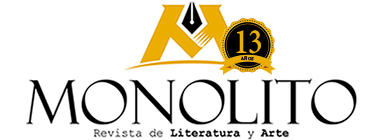Aun a pesar de las tinieblas, bella.
Aun a pesar de las estrellas, clara.
Don Luis de Góngora, Soledades
Hablar de los veleros errantes en la obra poética Soledades de Don Luis de Góngora es una configuración hacia un punto de mira vigilado desde una torre ardiente. Desde lo alto se observa al peregrino atravesado por las peripecias en una barca, el remo del destino lo arrastra a la constante poética de cargar las amarras de sus soledades. Ellas llevan el dulce instrumento del verso, son cantarinas a pesar de que están marcadas en el corazón del poeta, por los míseros gemidos al chocar entre las profundidades del barroquismo.
Las soledades se encuentran congeladas, envenenadas dentro de su propia nocturnidad, son lagrimosas, pesadas en el juego de los contrastes mitológicos que implora el deshabitado errante hacia la eternidad. El desasosiego de las sombras en aquella estación del año vaticina la travesía poética por la que debe pasar el viajero aún sabiendo que las ansiedades naufragan desobedeciendo a la razón, por la búsqueda inatajable de la libertad.
—náufrago y desdeñado, sobre ausente—lagrimosas de amor dulces querellas
da al mar; que condolido,
fue a las ondas, fue al viento
el mísero gemido,
segundo de Arión dulce instrumento. (Góngora, 1956, p. 47).
Lo lírico atrae no solo el alma condolida por el esquivo amor, dulce hace la presencia de la lira musicalmente poética, cual sonido invertebrado que llega como un forastero a habitar las sombras que va desprendiendo la Soledad primera. Góngora es llamado desde un lejano océano para retar las virtudes y los infortunios del poeta. Además, se debe tener en cuenta que la estructura de los versos, evocan a la lengua la liviandad de los marinos por apoderarse de las riquezas fonéticas del músico Arión.
Ese bello instrumento que gira arraigado a los espacios contemplados por el firmamento, hace de los astros otro órgano poético que funciona con la naturaleza embebida de soledades como veleros errantes o quizás trashumantes que se golpean con las orillas de una vida desgraciada, vistiendo los harapos de la concurrida experiencia.
Góngora busca hacer difícil la metáfora de las estrellas al llamarlas nocturnas luminarias que no pierden la saciedad de buscar entre las soledades del peregrino, la emocionalidad hirviente al trastocar las ondas atraídas por el viento o por las cenizas que han sepultado a Vulcano.
No en ti la ambición mora
hidrópica de viento,
ni la que su alimento
el áspid es gitano;
no la que, en vulto comenzando humano,
acaba en mortal fiera,
esfinge bachillera,
que hace hoy a Narciso
ecos solicitar, desdeñar fuentes;
ni la que en salvas gasta impertinentes
la pólvora del tiempo más preciso:
ceremonia profana
que la sinceridad burla villana
sobre el corvo cayado.
¡Oh bienaventurado
albergue a cualquier hora! (Góngora, 1956, p. 50).
El exceso del siguiente párrafo o de estrofas cargadas de versos, trae una dificultad arrebatada intencionalmente creada por el poeta. La avidez es devorada por lo escrito hasta que se torna apretujada de memorias, visiones mitológicas burladas o rescatadas por el pasado de los griegos o el renacimiento ya vencido. Los ecos van transmutando desde la sonoridad el amanecer en contraposición del sereno, otro detonante del frio sentir aumentado por Las Soledades como una constante vital que hace de las interpretaciones o de las impresiones que suscitan entre el peregrino y Góngora la ceremonia profanadora de la nueva corriente que va abrazar las atmósferas del gongorismo.
Extraño todo, / el designio, la fábrica y el modo. Todo subido, en quilates y en dificultad. ¿Cómo nos puede admirar que Las Soledades hayan sido durante dos siglos, el XVIII y el XIX, la piedra de escándalo de la literatura europea? (Alonso, 1956, p. 13).
La crítica se ha empeñado en atacar la obra poética de Góngora Las Soledades porque contienen un eco extraordinario de luz y sombra, de sonido altisonante y silencio finalizando en algo afeado y totalmente incomprensible. Pero se han olvidado de la invención poética al desbastar las primeras visiones, para crear desde el lenguaje otra manera de llamar a la forma por dentelladas aceradas que trastorna el primer impulso al ahogarse por completo en la obra.
La raigambre de la construcción metafórica que hace Góngora en varios ejemplos de versos, ejemplarizan la inmensidad de su fuerza poética al llegar en punzadas silábicas al corazón que el lector de poesía barroca se va haciendo de la imagen. La pomposidad es un elogio a la locura desde las raíces que van creciendo a través de la claridad y la noche en Las Soledades. Ellas llevan veleros de colores que iluminan el tiempo desbordado de las ilusiones entristecidas, viajeras sobre los mástiles poéticos ensangrentados por la existencia. Sus ruegos son infaustos, homicidas entre los metales escarchados por la vigilia.
Quejándose venían sobre el guante / los raudos torbellinos de Noruega.
Cristal, agua al fin dulcemente dura.
De sus vestidas plumas / conservarán el desvanecimiento / los anales diáfanos del viento.
Los aciertos vislumbran la técnica que emplea Góngora para que la musicalidad de los versos vaya girando algunos más despacio otros con mayor cadencia haciendo que la pesadez se vuelca hacia una total intensidad, pero a su vez se ajuste a la representación como una clamorosa virtud de la imagen silenciosa o sonora atravesada por el cristal ruidoso de las olas.
La sensación colorista de los endecasílabos, van adivinando el secreto que uso el poeta para dar a conocer los íntimos cuestionamientos que se hace el hombre con respecto a los quebrantos o las dichas que le va mostrando el transitar de su azarosa vida.
Dámaso Alonso hace un acercamiento en algunos de los versos como los que siguen a continuación para entender la gentileza de la vajilla poética que pone Góngora encima de la mesa con un caldero anochecido.
En un solo verso nos da toda la pesadez, toda la soñolienta torpeza del búho: Grave, de perezosas plumas globo. Dos palabras simétricas, grave, globo, contrabalancean la densidad total de la imagen; otras dos, perezosas plumas, acaban de dar pausado sopor y lentitud al endecasílabo. (Alonso, 1956, p. 25).
También se debe precisar que en la poesía de Góngora se muestra una resignificación de la historia al mundo primitivo, que se solaza en un fin atravesado por el heroísmo bifurcado hacia el triunfo. Esto hace que los versos crujan entre la arbolada, bramen sobre los escollos hiperbólicos seducidos por el eclipse que van siendo acentuados en las terminaciones de algunos versos.
Si ya no sirve para realzar el profundo clamor de los cuernos marinos: Trompa Tritón del agua, a la alta gruta… (Góngora, 1956, p. 25).
Las incidencias de Las Soledades desmienten a la palabra misma, porque juegan pulsiones que no solo son propias de un decir sin decir. Van más allá de lo nombrado o expuesto a las sensaciones o tormentos del corazón. El contenido pertenece a un primer grupo donde se destaca la canción del albergue bienaventurado, el discurso de los descubrimientos marítimos, el discurso nupcial de enhorabuena, el himeneo de zagalejas y zagales, la canción del peregrino al mar, los discursos del peregrino y del anciano pescador, el canto amebeo de los dos enamorados pescadores.
En el segundo se encuentra el dilatado curso del río, de la marcha de las serranas a través del bosque, del baile nocturno en la alameda de la aldea, de la hermosura de la novia, del acompañamiento de los novios hasta el tálamo de un arroyo que no va a morir al mar, de la isla donde viven los pescadores, de las seis hijas del viejo pescador, de la comida en un ameno lugar de la isla, de una quinta o fortaleza; etc.
La esencialidad está sumida en la cornucopia del ritmo, la entonación, los vertebrados juegos de divergencia, la vida en un detonante al acariciar las formas recargadas del lenguaje. Los veleros errantes que son Las Soledades arrastran encuentros y desencuentros siempre embrujados por las mismas soledades, es decir que es lo que queda después de un viaje repleto de muchas analogías densas, vivas, activas. ¿Cuando llegan a un destino? Llegan cansadas, viejas, enfermas con la añoranza de los recuerdos irrecuperables por la memoria.
Considero que más que un interés novelesco de Las Soledades escritas por Góngora son los avatares oscuros que se desprenden de una literatura española, que se detiene en examinar con ojo avizor los inclementes espejos del destino. Ellos entre la luz y el olvido reflejan los quejidos del peregrino, la danza erótica entre la alameda, las almenas de los fuegos internos expulsados con la entereza de brillar en el Siglo de Oro Español.
Erraron los que dijeron que Las Soledades de Góngora eran vacías. Es conveniente hacer tributo al Cubismo y a la desnovelización de la novela como propósito clave del autor. Hay una innovación que merece ser reconocida por su valor literario. Hay composición en cierta manera de la influencia del universo bucólico de Garcilaso de la Vega, Luis de León y Herrera. Pero también hay un descubrimiento arquitectónico de la forma, la sensibilidad en la afluencia de los versos sonoros.
Para precisar el concepto están las siguientes descripciones de la Soledad Segunda.
Torpe la más veloz, marino toro,
torpe, mas toro al fin, que el mar violado
de la púrpura viendo de sus venas,
bufando mide el campo de las ondas
con la animosa cuerda, que prolija
al hierro sigue que en la foca huye,
o grutas ya la privilegien hondas,
o escollos desta isla divididos:
Láquesis nueva mi gallarda hija,
si Cloto no de la escamada fiera,
ya hila, ya devana su carrera,
cuando desatinada pide, o cuando
vencida restituye
los términos de cáñamo pedidos.
Rindióse al fin la bestia, y las almenas
de las sublimes rocas salpicando,
las peñas embistió peña escamada,
en ríos de agua y sangre desatada. (Góngora, 1956, p. 94).
Láquesis y Cloto, las parcas hilan y devanan el hilo de la vida. La suerte esta echada pero detrás de la carnada ronda la muerte, los infortunios o la fortuna de los años. Un fiero desatino reclama la marcha de las fieras. La herida se torna ensangrentada y tiñe con bufidos lamentos el océano. La concreción de la metáfora baila sobre la densidad de la acción que muestra la estrofa. La interpretación se ve en principio apeñuscada, baldía pero después se desata ocasionando salpicaduras de imágenes en los últimos versos.
Otro rasgo del poema se encuentra en la Soledad Segunda donde se hace énfasis a los diálogos de Lícidas y Micón incluyendo en el poema la vertiente de la dramaturgia como un viso de la locura y tragedia.
LÍCIDAS
¿A que piensas, barquilla,
pobre ya cuna de mi edad primera,
que cisne te conduzgo a esta ribera?
A cantar dulce, y a morirme luego.
Si te perdona el fuego
que mis huesos vinculan, en su orilla,
tumba te bese el mar, vuelta quilla.
MICÓN
Cansado leño mío,
hijo del bosque y padre de mi vida
-de tus remos ahora conducida
a desatarse en lágrimas cantando-,
el doliente, si blando,
curso del llanto métrico te fío,
nadante urna de canoro río. (Góngora, 1956, p. 97).
Los veleros errantes empiezan anunciar el final, Proserpina olfatea las pisadas húmedas de los desdichados que cantan dulcemente para morirse después. La metáfora incluye al cisne, que también canta para morir. El velero es el sepulcral refugio de la soledad, allí moran las cenizas de los que ya se fueron. El río errante abraza los cantos armoniosos que nacieron, se volvieron jóvenes y maduraron llegando encanecidos y dolientes en la urna que cristaliza los versos de Góngora.
En las Soledades de Don Luis de Góngora, el pájaro nocturno abre sus alas crecidas de oscuridad hacia los métricos llantos del peregrino que cae desfallecido entre la niebla y el canto de sus agridulces soledades.
REFERENCIAS
Góngora, de L. (1956). Soledades. Madrid: Sociedad de Estudios y Publicaciones.
___________, (1994). Soledades. Madrid: Clásicos Castalia.
Dámaso, A. (1982). La lengua poética de Góngora. Madrid: Alianza.