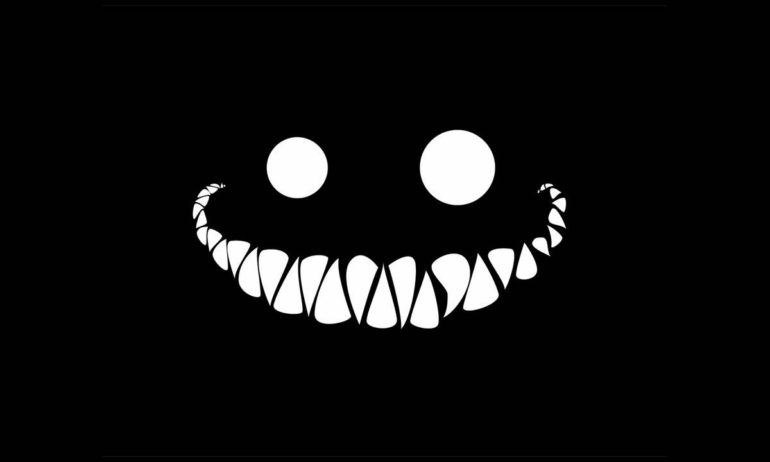Hay un hombre en una banca del parque. Está trabajando. Con una navaja de botón, hace marcas en forma de estrella de cinco puntas en la cabeza de las balas de su revólver. De alguna manera, nadie parece darse cuenta de que está ahí, pero, del mismo modo, nadie parece querer estar cerca de él. De forma preconsciente, las personas se mantienen alejadas.
El parque está lleno de niños escandalosos y acompañados de sus madres. Esas madres ignoran que en los últimos meses, han desaparecido más de 10 niños en aquel mismo parque, y que hace sólo dos semanas, fue descubierto el cuerpo de un niño no identificado en avanzado estado de descomposición. La autopsia reveló la causa de muerte: una bala con símbolos rituales grabados en su superficie. Una de las balas de ese hombre. No es un hombre bueno pero tampoco es un matón. Lo hizo porque era necesario. Lo sé porque ese hombre soy yo.
Es verdad, yo maté a ese niño, pero tenía que hacerlo. ¿No se han preguntado por qué nadie pudo identificarlo? ¿Por qué ninguna de las madres de hijos desaparecidos en ese mismo lugar, reconoció el cadáver? ¿No se lo imaginan? Tanta televisión les debe de haber atrofiado la mente, de otro modo no tendrían dificultades en darse cuenta de lo evidente: El niño muerto era un demonio.
Malasombra sintió la oscuridad caer de golpe sobre él, del mismo modo en que los ciegos sienten el aire frío que se cuela por las mangas y los poros y llega hasta los huesos y se entromete ahí donde los recuerdos se arrinconan. La oscuridad se mete igual que frío, al cuerpo y al espíritu.
A lo largo de su vida, ha llegado a reconocer las señales de la oscuridad hasta en sus formas más sutiles, pero esta vez lo tomó por sorpresa. Tal vez sus sentidos estaban adormecidos a causa del destilado de agave artesanal con el que se había desvelado alegremente, pues se trataba de un licor tan ligero que parecía agua de manantial virgen. Sólo el alcohol de verdad, “para hombres de verdad”, lograba despertar sus cinco sentidos y le permitía ver.
Ahora no vio nada. Los niños lo rodearon sin darle tiempo de actuar, y sólo comprendió lo que estaba sucediendo cuando ya era tarde. Los diablillos atacaron con uñas y dientes. Eran cinco. Normalmente esta clase de bestias atacan en grupos de seis, pero Malasombra había matado a uno.
Los había visto merodeando, y aunque no amaba a los niños, tampoco los odiaba, y se impuso a sí mismo (no se le quitaba lo entrometido) la misión de exorcizar el parque. ¿Por qué? Porque era hacer eso o no hacer nada, y él nunca ha sido de los que saben estarse quietos. “Honestamente”, explicaba cuando dialogaba consigo mismo, “es la adrenalina. Ese sudor frío que corre por tu espalda cuando estás a un paso de la perdición”.
Primero intentó purgar el parque con gis de la India y círculos de protección; luego, con la atadura y despedida de Crowley; al final, tratando de razonar con aquellos bichos. Todo falló: El gis no era auténtico, la atadura no funcionaba en español, y razonar con seres irracionales… ¿cómo se le pudo ocurrir semejante imbecilidad?
Así que vinieron las balas. Un método vulgar pero efectivo. Y muy costoso, pues las balas sin registro y una pistola limada, no se compran en un OXXO, al menos no sin los permisos correspondientes, sino que hay que cobrar favores, pagar favores y desembolsar grandes sumas. Pero como comenzar un exorcismo y no terminarlo sólo sirve para dejar abiertas las puertas de los mundos exteriores, tenía que concluir con el trabajo sí o sí.
Con toda la sangre fría adquirida por la experiencia y la certeza de que bajo el aspecto de querubín dulce y cariñoso, se ocultaba un querubín caído, no sintió recelo al colocar un pedazo de plomo trabajado entre los ojos del diablillo.
En realidad, los demonios no eran seres de Dios, pues no existe ningún dios, al menos ninguno en el sentido cristiano. Toda esa historia de una revuelta en el cielo y ángeles caídos, no es nada más que propaganda para hacer quedar mal parada a una facción de bastardos, frente a otra mucho peor: la de los ángeles. Pero en la jerga, se les sigue llamando los caídos.
Al caer muerto, los otros cinco cabroncitos emprendieron la huida, dándose cuenta de que no tenían ninguna oportunidad contra las balas de Malasombra. Ya volverían más tarde a buscar venganza.
Y volvieron.
Lo tenían sometido, causándole heridas con sus afiladas armas naturales, olvidándose de ocultar su verdadera forma. No eran más altos que niños de verdad, pero no tenían un solo pelo en todo su cuerpo. Su piel era gris, su cabeza amplia, y sus ojos enormes pozos de vacío que no reflejaban la luz ni se cerraban nunca. De ellos, que a veces olvidan disfrazarse, nació la idea de los extraterrestres, por supuesto. La mente de las personas es tan frágil que prefieren abrazar la creencia de algo que saben que no existe—marcianos—antes que aceptar lo evidente. Frágil o estúpida.
Malasombra supo que si no ocurría algo que cambiara la situación, estaba condenado. Pero no ocurrió nada, y los diablillos seguían desgarrando su ropa sin permitirle alcanzar su arma o intentar algún conjuro verbal o gesticular. Los malditos se tomaban su tiempo, se notaba que disfrutaban de su venganza. Soltaban risotadas maliciosas mientras clavaban las uñas en la carne del mago.
Uno de aquellos monstruos enseñó los colmillos. A Malasombra le recordó el vampiro de aspecto de rata de una vieja película alemana. El dolor era agudo, como la mordedura de una serpiente o de una araña. Sentía cómo le succionaban la sangre y en cada gota, se le iba la vida.
Otro de los diablos también lo mordió. Luego otro, otro y otro. La sangre escapaba de sus arterias rápidamente. Ahora comprendía por qué merodeaban en los parques, la sangre de los niños es más limpia y son más fáciles de cazar. El alimento perfecto. Si no hacía algo, moriría pronto. Sus ojos ya comenzaban a empañarse. Sus párpados se negaban a permanecer abiertos. Sólo su fuerza de voluntad, lo que algunos llamaban terquedad, lo mantenía despierto.
El primero de los diablos se desprendió de manera abrupta. Comenzó a vomitar y sus movimientos delataban su estado. Uno a uno, los diablos restantes se separaron de su cena y descargaron el contenido de sus estómagos, tambaleándose como el primero. Malasombra supo que estaban borrachos. El destilado que a él, nacido y educado en Iztapalapa, no le había hecho ni cosquillas, a los delicados estómagos preternaturales de estas criaturas, que convertían la sangre en vida, les había provocado una gran intoxicación.
Malasombra no iba a dejar pasar la oportunidad.
Debilitado por la pérdida de sangre y alcohol, le costaba trabajo apuntar. Usó las manos para ubicar cada cráneo y meterle un plomazo. Los pobres diablos sólo pudieron dar unos cuantos manotazos inútiles. Eran completamente incapaces de defenderse, pues nunca antes se habían sentido enfermos y estaban completamente desconcertados. Presas fáciles para un cabrón como él.
Su plan original consistía en matarlos sin hacerse notar y deshacerse de los cuerpos en el canal de Chalco, donde las tortugas de coladera se encargarían del resto, aunque eso no traería de vuelta a los niños desaparecidos. Pero ahora, malherido y débil y sediento, tendría que dejar que las autoridades se hicieran cargo de limpiar el cochinero. “Para eso pago mis impuestos”, se dijo mentalmente, recordando que tenía que buscar un nuevo departamento pues Hacienda ya había dado con él y no dejaba de enviarle cartas amenazando con embargarle su propiedad o, incluso, de que podría ir a la cárcel por fraude fiscal.
Pocos días después, en plena recuperación, Malasombra leyó el encabezado de La Prensa. “Asesino serial de niños aterroriza Coyoacán”. Sonrió fingiendo que le causaba gracia, y por un momento deseó formar parte de los ciegos que no tienen ni idea de lo que realmente ocurre en las calles de su ciudad. De un trago largo y ardiente, apartó ese pensamiento de su cabeza. No estaba ahí para filosofar sino para ponerse hasta la madre y hacer lo que tenía que hacer.
Buscó la página de clasificados y encerró con tinta roja dos anuncios de departamentos. Ubicados en la zona más marginal de la Agrícola Oriental, lucían prometedores. En el parque, no había rastro de aquellos diablillos ni de ninguna otra amenaza. Los niños podrían volver a jugar tranquilos y seguros en ese lugar, pero no había ni uno solo. “Para mí, mejor. Así puedo emborracharme a mis anchas”.
Semblanza:
Jorge Jaramillo Villarruel (Ciudad de México). Colaboró en Bolivia 3.0 con ficciones quincenales, y ha publicado cuentos y artículos en diversos medios, digitales e impresos. En 2014 publicó su primera novela, Los elefantes son contagiosos (BUAP) y forma parte de diversas antologías, como The best of spanish steampunk (Nevsky) y Alebrije de palabras (BUAP), entre otras. Su blog es https://amorycohetes.wordpress.com/, y también está en Twitter, vía @UnEteronef.