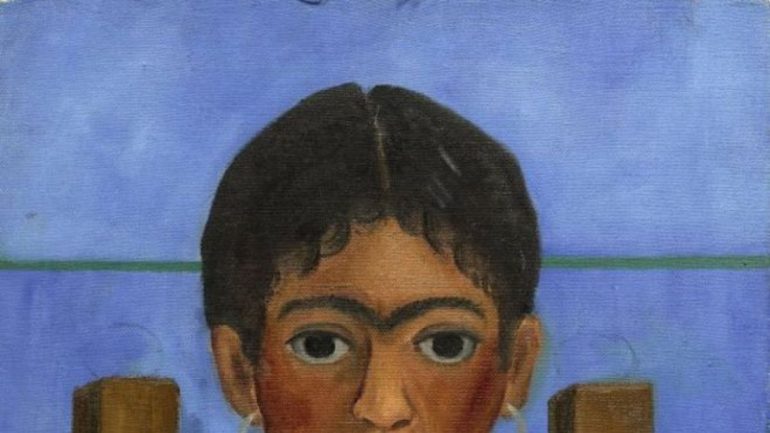Exhibió en su estado de WhatsApp una foto de su hija, de apenas dos o tres años, rulienta y algo morena, reconocida hace poco a través de un ADN, con una frase en la imagen que decía “te quiero, papi”. La pequeña —es decir, su hija— se mostraba sonriente, con una sonrisa de oreja a oreja, y alegre, deslumbrada de felicidad. Días anteriores también la había exhibido —a la pequeña— en su estado de WhatsApp bajando de un tobogán. Digo exhibir porque los padres, como él, estúpidos y zánganos, exhiben a sus hijos como objetos, como muñecos de Navidad, sin reparos y orgullosos. ¿No se dan cuenta, acaso, que ponen en riesgos sus vidas —la de sus hijos— tan frágiles e indefensas? Como sea, exhibía a su hija para que todos, supongo, se diesen cuenta de que era su hija. La madre de la pequeña es cien tiros al aire, cien tiros perdidos, sin destino. Me dijo él —el padre de la pequeña— que cuando se enteró de su absoluta pobreza no quiso saber nada. Ella ya estaba embarazada. No aceptaba que el padre de la pequeña —él— fuese un miserable que vivía al día y de changas. Él, por su parte, no es ninguna víctima, es más bien victimario. Cuando ella lo dejó, diciéndole que no quería saber nada, se fue de la ciudad. Agarró sus cosas, y como un cobarde, huyó. Lejos, probando suerte, con una carpa y dos o tres pertenencias. Después, allá, lejos, formó una familia. Mientras tanto la pequeña —o sea, su primera hija— crecía, y crecía sin su padre. La madre de la pequeña nunca le reprochó nada. Ella ya era madre cuando él formó una familia. Sabía lo que es la maternidad: darle la teta a un hijo, hacerle reconocer a su padre, alimentarlo, etcétera. Ella no quería saber nada, pero absolutamente nada de él. Él quería una familia. Estaba obstinado. No quería solamente una hija. Le importó nada si esa pequeña era su hija o no. Él quería estar con ella. Pero ella se deshizo de él como una bolsa de basura. Yo imagino que todo, entre ellos, pasaba por el deseo sexual, por la monogamia: él quería una vagina asegurada, donde por lo menos una vez a la semana pudiese eyacular y ella que la satisficiesen. Lisa y llanamente pienso eso. Después su fantasía de ser padre de familia se concretó. Se concretó lejos de su pequeña. Muy lejos, como ya dije. La madre vivió con amigas, con dinero que le pasaba la madre. Subsistía como una rata. Cuando ella quiso —es decir, cuando la pequeña ya sabía que no tenía padre y que en cualquier momento podía reprochárselo— decidió hacerse un ADN. Hacerse nada menos que la madre correcta. Antes de decidir hacerse el ADN la desgraciada se convirtió al evangelio, al igual que él. Pero él, por cierto, se convirtió al evangelio mucho antes, a los quince años. Intuyo que la iglesia les habrá dado una lección asentándoles las cabezas. A ella y a él. Siempre creí que la palabra de Dios es como un puntero para las personas más irresponsables de sus vidas. ¿Acaso las personas apartadas del camino de Dios no son descarriados que se entregan, sin reservas, al alcohol, las drogas y el sexo descontrolado? Sin la palabra de Dios, y entregados al libre albedrío, son personas viles, egoístas y corruptas. Por eso, tanto él como ella, optaron por el evangelio. La pequeña —me olvidé decirlo— es mi sobrina. Ella tiene parte de mi sangre y yo tengo parte de su sangre. Los padres, sin embargo, como personas hechas y derechas no han tenido ningún reparo en nosotros, las tías y los tíos. Ellos se han manejado como dos personas infantiles, que es un adjetivo, dentro de todo, piadoso. Son las típicas personas, como el común de las personas, que piensan con sus miembros. Hola, ¿cómo te llamás? Vagina, ¿y vos? Pene. ¿Tenés interés en mí? Claro que sí, derramar mi líquido. ¡Hagámoslo! Luego predican, sermonean al más débil: esto así, aquello es asá, el Señor dice, el proverbio tal, el salmo aquel, los mandamientos, y la reputísima madre que los parió. La pequeña —es decir, mi sobrina—, con apenas dos o tres años es implacable y terrible. Una vez estaba en la casa de mi hermana, me acerqué y le dije cariñosamente “hola, ¿cómo estás?” y me tiró una piñita, con los puños cerrados y la cara concentrada. Fue un gesto de amor. Después no la vi más. Mi hermana la llevaba a su casa ya que sospechaba que fuese la hija de él. Son casi idénticos. Todos sospechamos lo mismo. La madre nunca generó vínculo con nosotros, al menos conmigo. ¿Pensará que me la voy a coger? ¿Pensará que soy igual —o peor— que él? Las mentes débiles, a cada rato, casi a todo momento, fantasean lo peor. Para mí ella a todas luces parece una extraterrestre, flaca y desproporcionada. Aparecida de otro planeta. Por mi parte me mantengo al margen, meditando alguna estrategia para acercarme a mi sobrina. Una vez le dije al imbécil de él que quería que su otro hijo, es decir, mi sobrino más chico, fuese lector. Y el imbécil, además de no comprender la ironía, me dijo que Dios iba a obrar en su vida, como quisiera él. Yo pienso que Dios es una suerte de padre para los débiles como él y un macho bien dotado para las débiles como ella. Todo no deja de ser una gran fantasía en la que los perdedores son ellos y pese a todo, con terquedad, insisten en su perdición.
Semblanza:
Bernabé De Vinsenci (1993, Saladillo, Buenos Aires, Argentina). Hizo un año del profesorado de Lengua y Literatura en el Instituto Olga Cossettini. Publicó el libro de poemas La trama esquizoide (2013) con el que obtuvo una segunda mención en el concurso Felipe Aldana de la ciudad de Rosario. Publicó, además, el libro de relatos Éntomos: mutación (2017) con la editorial independiente Engaña Pichanga y la nouvelle Trueno de furia (2017) con la editorial Ediciones ArbolAnimal. En el 2018 publicará el libro de relatos Velando por los esquizofrénicos.