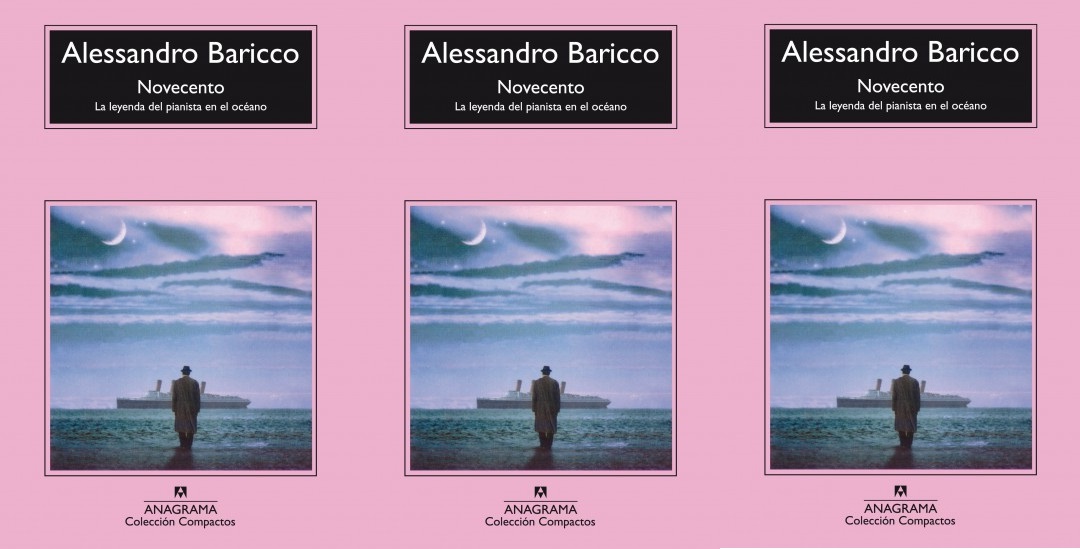Alessandro Baricco se saca de la manga a un narrador imperfecto, pues no es escritor sino trompetista, y consigue escribir la historia que todo trompetista sueña con escribir.
«Fue un verano, el verano de 1931, cuando subió al barco Jelly Roll Morton. Completamente vestido de blanco, incluso el sombrero. Y un diamante así en el dedo. Era un tipo que, cuando daba un concierto, escribía en los carteles: Esta noche Jelly Roll Morton, el inventor del jazz».
Tim Tonney es ―quizás― el narrador más natural que recuerdo. No narra Baricco. Narra Tim Tonney, eso sí, imitando a Alessandro, o intentándolo, y en verdad os digo que nadie narra como él.
«Tocaba el piano. Siempre sentado un poco fuera del taburete, y con dos manos que eran mariposas. Ligerísimas. Había empezado en los burdeles de Nueva Orleans, y allí había aprendido a rozar las teclas y a acariciar notas: en el piso de arriba hacían el amor y no querían jaleo».
Novecento tiene, por supuesto, la magia que toda obra de Alessandro Baricco tiene, la marca de la casa queda desparramada por todo el texto, y en algunos momentos te duele que ¿solo? sea una novela.
«Querían una música que se deslizara por detrás de las cortinas y por debajo de las camas sin molestar. Él tocaba esa clase de música. Y en eso, verdaderamente, era el mejor».
Consigue Baricco narrar como narraría un trompetista, con todo lo que eso conlleva, convirtiendo los defectos de la narración en virtudes, consiguiendo que el lector sueñe despierto.
«Tocaba donde él quería. Y donde él quería era en mitad del mar, cuando la tierra sólo es luces lejanas, o un recuerdo, o una esperanza. Así era él. Jelly Roll Morton blasfemó mil veces, después pagó de su propio bolsillo el billete de ida y vuelta para Europa y se subió al Virginian, él, que no había pisado nunca un barco que no fuera el que recorría arriba y abajo el Mississippi».
Baricco no hace realismo mágico. Baricco hace magia real. Lo que Baricco cuenta es mágico y es real, ocurre continuamente, ocurre en todas partes, pero solo las almas sensibles lo ven.
«Me iban tan mal las cosas que de vez en cuando cerraba los ojos y volvía al barco, a tercera clase, a escuchar a los emigrantes que cantaban ópera y a Novecento tocando quién sabe qué música, sus manos, su cara, el océano alrededor».
Ese estilo, que se desliza, que se escurre, que te sorprende, un estilo que es ritmo, musicalidad, ingenio, el estilo de alguien que quiere volar en una alfombra de letras, y se puede.
«Imagínate: un piano. Las teclas empiezan. Las teclas acaban. Tú sabes que hay ochenta y ocho, sobre eso nadie puede engañarte. No son infinitas. Tú eres infinito, y con esas teclas es infinita la música que puedes crear. Ellas son ochenta y ocho. Tú eres infinito. Eso a mí me gusta. Es fácil vivir con eso».