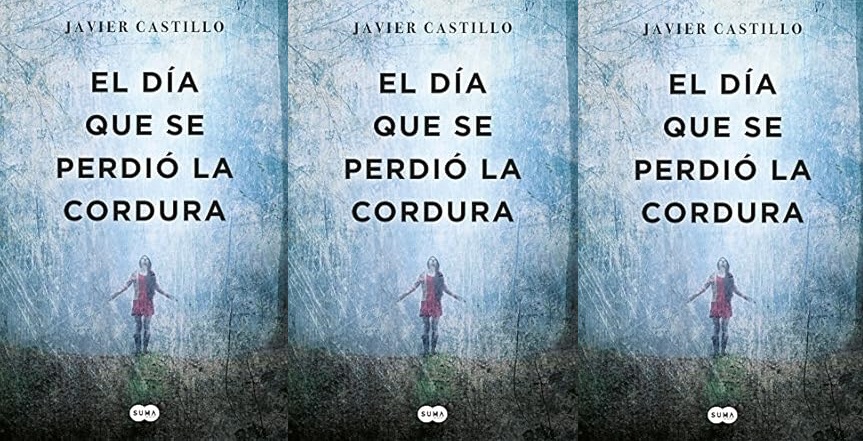Nueve páginas han bastado. No es necesario seguir leyendo. El día que se perdió la cordura fue el día que un editor decidió publicar este libro. Y volvió a repetirse ese día cuando la novela se convirtió en un superventas.
Aunque, por supuesto, no es literatura, incluso como entretenimiento resulta mediocre, la historia no es creíble, ya en esas primeras páginas hay incoherencias, los hechos narrados no tienen ningún sentido.
En cuanto al estilo, no existe, la prosa es ramplona, vulgar, abusa el autor de locuciones gastadas ―«al fin y al cabo», «una sonrisa de oreja a oreja»― y en esas nueve primeras páginas no encuentro ingenio y menos aún originalidad.
Ni siquiera el cambio de narrador es acertado, si ya resultaba sospechoso ―poco fiable― el narrador en primera persona del inicio, fracasa estrepitosamente el narrador omnisciente que coge el relevo en el segundo capítulo.
Tampoco los diálogos ―y estamos hablando de seis frases― son convincentes, tampoco los incisos ―«preguntó una voz grave», «respondió tajante la voz grave con tono de mando»― aportan nada, tampoco los pensamientos del prisionero* ―«ya vienen», «aquí viene»― son plausibles, tampoco es el adverbio que define el inicio de esta novela.
La historia comienza con un tipo que anda desnudo por la calle con una cabeza entre las manos. Nos dice el narrador que hay «bebés llorando», y no entiendo por qué lloran, pues los bebés no entienden de hombres desnudos ni de cabezas.
El portador de la cabeza es recluido ese mismo día ―24 de diciembre― en un centro psiquiátrico ―«creo que es el segundo día que estoy aquí encerrado»―, y yo me pregunto: ¿El ingreso en un centro psiquiátrico no debe decidirlo un juez?
Supongo que cuando la policía detiene a un tipo desnudo que lleva una cabeza humana entre las manos, lo lleva a comisaría, donde se le interroga, y después se le conduce al juzgado, donde el juez decreta su ingreso en prisión hasta que se le juzgue.
Menciona alguien que «una periodista ha intentado esta mañana hacerse pasar por un familiar para entrar a verlo y hablar con él», y añade que «superó todos los controles hasta esta puerta, donde yo mismo la expulsé».
Pues, la verdad, si «superó todos los controles», entonces no «ha intentado hacerse pasar por un familiar» sino que lo ha conseguido ―«una periodista se hizo pasar por un familiar», sería más correcto―, aunque, en un caso como el que nos ocupa, es obvio que el sospechoso debería estar incomunicado y nunca en un centro psiquiátrico sino en un centro penitenciario.
Confieso que he leído un poco más, por curiosidad, tres o cuatro páginas, quizá seis o siete, y la cosa va a peor cuando la voz omnisciente nos cuenta que el director del centro psiquiátrico ―poseedor, como ya se ha dicho, de una voz grave― «nada más saber que su centro sería el destino temporal del “decapitador”, como lo habían apodado en la prensa, reunió a todo el personal del centro en la cantina y explicó durante una charla de media hora la importancia que tenía para todo el complejo psiquiátrico el tratamiento, los cuidados y las precauciones que se debían llevar a cabo con el nuevo inquilino temporal».
Y luego, ese personal aleccionado deja pasar a una periodista hasta la última puerta. Mediocre es el cómo, mediocre el qué, nos cuenta nuestro ingenioso autor una historia que ni él mismo se cree, una historia donde todo es desacertado, erróneo, infantil.
«Recordad: tendremos a la prensa en la puerta del centro todos los días mientras dure la evaluación psicológica. Intentarán entrar por todos los medios posibles», dice el director, un psicólogo que por su talento «no pasó desapercibido entre los jueces y fiscales, y pronto se labró la reputación suficiente como para que bla-bla-bla, bla-bla-bla, bla-bla-bla».
Triste-muy triste-tristísimo. Cuanto más releo, más errores encuentro. Este libro es absolutamente incoherente, ni siquiera vale como redacción, mal el argumento, mal la sintaxis, es preocupante que una obra tan imperfecta se haya vendido tanto.
Decía Constantino Bértolo ―no me canso de repetirlo― que «cada literatura educa y maleduca también a sus lectores», y libros como este son un claro ejemplo, pues leyendo textos así el lector ―en vez de aprender― desaprende.
Mi reino por una editorial seria, pienso ahora. Pero ¿qué es una editorial seria? Recordemos los sinónimos de serio: responsable, formal, riguroso, sensato, solvente, cumplidor, escrupuloso, celoso, puntual, respetuoso.
En efecto, una editorial seria sería aquella que se preocupa por ofrecer al lector un texto digno. Una editorial seria sería aquella que sabe lo que publica, que sabe encontrar un equilibrio entre la cuenta de resultados y la calidad del catálogo, que sabe lo que es la Literatura y cómo custodiarla. Una editorial seria sería, en fin, aquella que se preocupa por la salud semántica de nuestra sociedad.
*Prisionero: ‘Persona que está presa, generalmente por causas que no son delito’.
(Si el portador de la cabeza es inocente, queda desvelado al utilizar el vocablo «prisionero». Si el portador de la cabeza es culpable, el vocablo «prisionero» no es el adecuado).