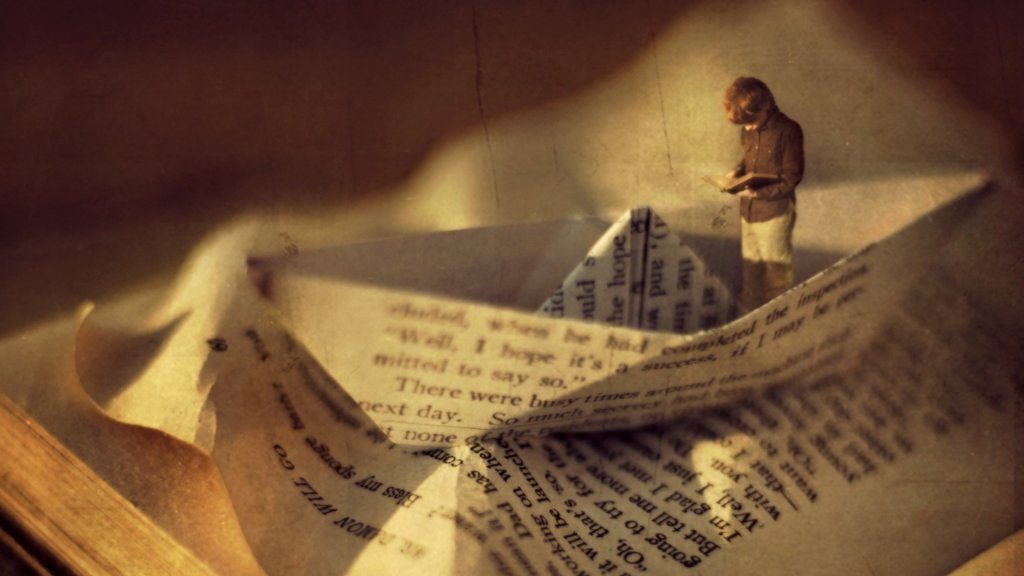Querida Imelda:
Hoy cumplo los mismos años que tenías tú cuando os abandoné. Imagino que esta circunstancia ha hecho que la rueca de mi memoria se haya puesto a girar, aunque te confieso que, para mi suplicio, nunca he logrado que se detuviera del todo. Yo tenía 17 años, tú, una historia llena de vaivenes. Mucho ha llovido, ¿verdad? Es curioso: de alguna forma la vida me ha empujado por los mismos derroteros que a ti. Yo también estoy casado de segundas, también tengo chiquillos. Yo, sin embargo, al contrario que tú y a despecho del gobierno, me he plantado en dos. Un niño y una niña, rubios y hermosos. Cada vez que los miro me acuerdo de Lucía, Jaime y Pascualillo. ¿Qué ha sido de ellos? Pascualillo, ¡menudo bribón! Si con cuatro años era un cántaro de sabiduría, hoy habrá que decirle Don Pascual, supongo. Será médico, o notario, o algo por el estilo. Jaime, con su aire absorto y su pelo liso, se pasaba, me acuerdo, el día callado. Lucía era la que mostraba más temperamento. En sus ojos penetrantes, brillaba la desconfianza propia de los niños vigía. Yo creo que, a su manera, radiografiaba lo que ocurría entre tú y yo. Pero no desearía irme demasiado por las ramas: si te escribo es por algo muy concreto. Te quiero hablar de nuestra última noche.
Era agosto y hacía calor, ¿te acuerdas? Él había partido hacia Las Quintas con el instrumental indispensable. Tras el horizonte la brasa del día se negaba a morir. Estaba en mi cuarto tirado sobre la colcha, cuando recibí tu llamada. «Salgo para el aserradero viejo. Te espero allí. No tardes mucho», me dijiste. Nada más llegar, nos buscamos con desvarío. «¿Tú crees que él sospecha algo?», pregunté. «Si sospechara algo ya nos habría matado a los dos». Luego, te hiciste con mis riendas. Tus manos me acariciaban ahora con más dulzura, con más desesperación. Tus labios se posaban, como una mariposa, sobre mis cartílagos. «Esta noche, quiero que te des en mi boca. ¿Lo harás?». «Sí». «Promételo». «Lo Prometo». Aquel ruego, Imelda, aquel ruego tuyo, envuelto en el sosiego de agosto, vive en mí desde entonces.
Cuando todo acabó, te fuiste. Te habías despedido con un beso en la mejilla. Acto seguido, tu frente sobre mi frente, me dijiste «te quiero». «Te quiero», te dije. Me quedé observando el cielo estrellado, en la calma de la noche. Era una noche preñada de grillos y olor a siega. El río bajaba con voz limpia por detrás del edificio. De repente, como una descarga, una idea me poseyó: creí en ese instante comprenderlo todo. Que lo nuestro era insostenible, que tú no estabas dispuesta a seguir con el engaño, que aquello era tu adiós. Que habías decidido huir. Y casi al mismo tiempo decidí yo, por mi parte, impedirlo a toda costa. Así que, después de aquella noche, nunca regresé. Con la perspectiva de los años transcurridos, creo que hice lo correcto. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, me asaltan ciertas dudas. Ya no estoy seguro de si mi intuición me jugó una mala pasada, o si fue el pánico, la angustia de fondo que bajo nuestro secreto palpitaba, lo que me arrastró a aquella sensación de fatal certidumbre. Temo que quizás mi huida haya podido dejar tras de mí un rastro de incomprensión y tristeza. No lo sé. Por eso te tenía que escribir. Para explicarte por qué, de un día para otro, desaparecí de tu vida. Espero, con esta carta, haberlo conseguido. En cualquier caso no aguardo respuesta tuya, sólo que recibas de la mejor manera posible estas aclaraciones, tal vez tardías.
Poco más.
Con infinito amor, se despide de ti, tu hijo, Gabriel.
Semblanza:
José Agustín Mosquera. Nace en el 71, el año en que Nixon prescinde del patrón oro y Mónaco triunfa en Eurovisión. En casa, gatea sobre tableros de obra, hace arcos para cazar leones y, valiéndose de un lápiz, empieza a garabatear cuartillas. Lo apuntan al túnel de la escuela y sale de él, al cabo, con licencia para discurrir. Trabaja sus buenos quinquenios en la privada, época en la que descubre la evanescencia del tiempo. En el 2015, a la segunda, lo admiten en una entidad pública en su España natal. Desde hace unos años se ocupa de la intendencia de un blog a donde sube poemas, cuentos y dibujos. No es gran cosa, pero a él le basta para estar, mientras tanto, de buena uva.