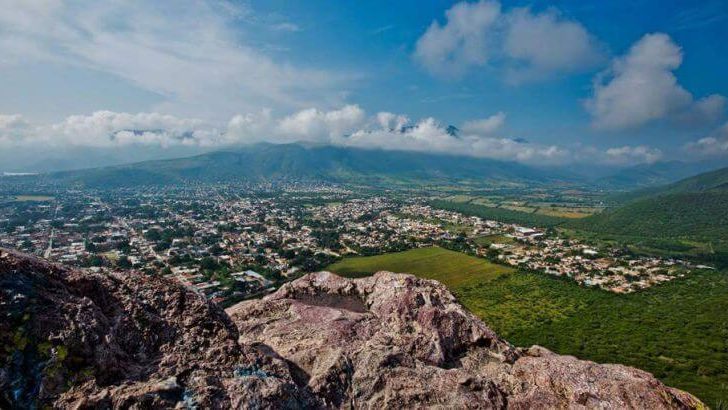En agosto de este año, Autlán se volvió tema de interés nacional. En una comunidad rural, El Mentidero, un equipo de investigación de la Universidad de Guadalajara encontró cuatro tipos de plaguicidas en la orina de estudiantes de la Telesecundaria Venustiano Carranza. A saber: glifosato, 2,4-D, molinato y picloram, sustancias calificadas como tóxicas por la Organización Mundial de la Salud, cuyas repercusiones en el organismo de niños y jóvenes —todos los estudiantes de la muestra lo son— pueden llegar a ser muy graves.
La nota fue luego revisada por la periodista Denisse Maerker en noticieros Televisa, y encontró eco en diversos medios de información: en Plumas atómicas, reconocido por su periodismo de investigación, dedicaron un episodio a tratar el tema desde tres puntos de vista: el análisis del grupo universitario que hizo el hallazgo, el cual externó en todo momento su preocupación por la presencia de estas sustancias en la comunidad; la postura del ayuntamiento, que de una forma más bien oscura accedió a tomar cartas en el asunto (sin decir acciones concretas); y, lo más importante, el punto de vista de los pobladores afectados, madres en su mayoría, externando la preocupación por los padecimientos que sus hijos ya empezaban a mostrar: mareos, visión borrosa, vómitos, fuertes jaquecas, síntomas apenas considerables cuando se comparan con el aumento en las posibilidades de contraer leucemia, mal de Parkinson, o los daños al hígado, al riñón, a los pulmones.
Sin demeritar la labor periodística de los medios citados, debo decir que la pancarta mucho más grande en que se difundió la información no fue lo que llamó mi atención; antes bien, es el origen de la nota lo que, a mi parecer, tuvo una trascendencia imposible de ignorar. El tema surgió en Letra Fría, un medio periodístico autlense que circula por internet, y la autora es una joven autlense llamada Mayra Vargas.
Maay, quien es una destacada periodista en el campo de la investigación, no sólo se dio a la tarea de interrogar a los agentes implicados, sino que tuvo el valor de informar al público sobre un tema que pocos desean tocar: el efecto de los agroquímicos en la salud pública. A conciencia, Maay puso el dedo en una llaga que, desde hace años, está sangrando en todo Jalisco —y decir esto queda muy corto—, señalando puntualmente una verdad que muchos hemos decidido callar, o ignorar de plano, sabedores de los pocos resultados que tienen nuestras quejas: hay un problema con la agricultura en nuestro estado —digo “estado” por pudor—, y sus efectos ya empiezan a visualizarse en los sectores más vulnerables de la población.
Pero el tema me importó por un motivo distinto a las ciencias naturales. Por una coincidencia maravillosa, hizo eco en el recuerdo de una de las autoras japonesas más importantes en la narrativa contemporánea, que dedicó una gran parte de su vida, y de su producción literaria, a la defensa de los pueblos marginados, víctimas de la voracidad de la industria en el siglo XX: estoy hablando de Ishimure Michiko.
Nacida en Kumamoto, en la primera mitad del siglo XX, la vida de Ishimure Michiko estuvo enmarcada por el compromiso social y la educación. Reconocida activista del medio ambiente, produjo más de 50 obras literarias, y recibió numerosos premios internacionales que trajeron su obra al mundo occidental y, de ahí, a Latinoamérica. De entre ellas, Kugai jodo (Desde la ribera del mar de la vida eterna)es, sin duda, una obra fundamental para el pensamiento contemporáneo. En este libro, la autora narra el lento padecer de la pequeña comunidad pesquera de Minamata, ubicada en la costa occidente de Kyūshū. Durante los años sesenta, la llegada de una empresa petroquímica, Nippon Chisso, trajo consigo consecuencias monstruosas, y dio paso a un padecimiento que vino a ser conocido en la posteridad como el “mal de Minamata”.
Al igual que en el Mentidero, las primeras víctimas notables del mal de Minamata fueron los más jóvenes. Cuerpos paralizados por el envenenamiento por metil-mercurio, niños muy pequeños afectados por el padecimiento congénito, con sus miembros deformados, su parálisis cerebral, su incapacidad de llevar una vida normal pues, además de ser portadores del veneno que Chisso vertiera en el agua, eran también huérfanos: sus padres, madres, hermanos habían muerto, o morirían pronto, devastados por la enfermedad. Las víctimas son más bien reticentes a hablar de su dolor, son los doctores, los parientes, los enfermeros y habitantes (aún) sanos de Minamata, los que construyen el escenario caleidoscópico de una tragedia provocada, acaso intencionalmente, por el capitalismo rapaz que iniciaba ya con los procesos de transnacionalización en el área.
Por encima de ellos, se alza la voz de Ishimure Michiko, que teje con los testimonios sueltos un paisaje vivo del pueblo de Minamata. De repente uno siente el mar, lo ve meciendo las pequeñas barcas de los pescadores como si fueran cunas, reflejando el sol como un vitral interminable y siempre cambiante; al mismo tiempo, se siente el dolor de Yamanaka Kuhei, que contrajo la enfermedad en su pubertad y terminó ciego y parcialmente paralizado; o de Negashima Tatsujiro, en cuyo cuerpo se derramaron miles de litros de solvente, transformándolo para siempre en una criatura amorfa que, sin embargo, fue capaz de amar a su esposa hasta el fin de sus días.
Ishimure Michiko otorga voz a estos personajes, y por un momento los acerca a nosotros, nos cuenta su dolor y, con ello, nos hace partícipes de su ira, de su venganza silenciosa contra la inhumana explotación del capital humano. Es un chamán, una guía en este grito colectivo: “Yo, que considero también un lenguaje de clase el lenguaje ancestral en que se expresan los espíritus de los muertos y de los que aún viven en mi terruño sin encontrar la paz, debo mezclar mi animismo y mi preanimismo para convertirme en una bruja que maldiga por toda la eternidad”. Esta maldición no es, a mi parecer, sino un último recurso, el dedo que apunta a la injusticia y que, incapaz de lograr un cambio inmediato, induce a los culpables a un castigo ultraterreno.
Es todavía imposible comparar los malestares apocalípticos de Minamata con los síntomas que ya empiezan a verse en los jóvenes de El Mentidero, pero la relación está clara: 231 niños y preadolescentes de la comunidad intoxicados, algunos viviendo con migrañas constantes, náuseas y vómitos regulares. Todos con una mayor probabilidad de contraer cáncer. Los lamentos de los enfermos de Minamata, su frustración, su impotencia, se sienten también en las madres de El Mentidero, cuando dicen: “Ni siquiera nos han hablado [para] darnos una respuesta al menos, nada, y eso es por lo que estamos angustiados, estamos preocupados porque ya viene otra vez el regreso a clases y van a seguir con lo mismo y eso es lo que no queremos”, o bien “(No nos han buscado) ni para invitarnos a reuniones, nada, estamos solas prácticamente en esto. Me preocupa mi hija, me preocupan todos los niños en realidad, porque a todos les está afectando”.
Hablan desde aquella posición invisible de las comunidades marginales, desde el sometimiento a la explotación sistemática, desde la resignación a una vida que, ante la inacción de las autoridades, tendrá que seguirse padeciendo, y no viviendo. Hablan, pues, en el lenguaje universal de las víctimas. “El cabello de las muchachas que se cae al menor soplo de viento; las uñas que crecen más de la cuenta y se doblan; el sarro que se acumula en las encías de los adolescentes; la regla que no cesa… Esto no es retórica antipoética. Es la vida real de mis enfermos de Minamata, a la vez que una parte de su muerte”.
Han pasado apenas unas semanas desde que la enfermedad del Mentidero fue puesta a los ojos de la comunidad, del estado y, por un breve momento, de la nación. Perdió impulso, devorada por el imparable desfile de tragedias que asolan los medios de comunicación. Pero el caso no es tan solo “uno más”. Hay algo de misticismo en su denuncia, en su aparición constante en el panorama informativo, que me dan la esperanza de que habrá acciones concretas; ojalá también oportunas.
Este hermanamiento desafortunado, el de los habitantes del Mentidero y el de los muertos de Minamata, es acaso el primero de una serie fortuita de eventos que viene a enseñarnos algo sobre el mundo o, por lo menos, sobre la manera en que los procesos históricos de las víctimas han de ser registrados: sus largos silencios nutren la voz de las denunciantes, mujeres como Mayra, como Ishimure Michiko, que reconocen en el mal de la tierra natal un proceso mucho más grande y relevante; mujeres que terminan convertidas en “brujas”, señalando y aborreciendo y maldiciendo a los verdugos, representados ahora por el silencio institucional y la complicidad corporativa.
En la defensa de sus comunidades, ambas mujeres, desde sus trincheras, alzan un mismo llamado en defensa de la dignidad humana.
Semblanza:
Hiram Ruvalcaba (Ciudad Guzmán, 1988). Es licenciado en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara e ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, además de maestro en estudios de Asia y África por El Colegio de México. Es becario del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico en Jalisco en la categoría Jóvenes Creadores. En 2016 fue ganador del Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela y, en 2018, del Premio Nacional de Cuento Joven Comala. Ha publicado los libros de cuentos El espectador (2013), Me negarás tres veces (2017) y La noche sin nombre (2018), así como la traducción de la antología Kwaidan. Extrañas narraciones del Japón antiguo (2018), del escritor Lafcadio Hearn.